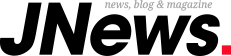Se me da bien resolver los problemas de los demás, pero no los míos
Siempre he tenido la facilidad de escuchar y aconsejar. Soy esa persona a la que familiares, amigos e incluso desconocidos acuden cuando sienten que su mundo se tambalea.
Me cuentan sus historias, sus miedos, sus dudas… y de algún modo encuentro las palabras adecuadas para calmarlos y ofrecerles claridad.
Pero cuando se trata de mis propios problemas, todo se vuelve más complicado.
Me siento atrapado, confundido, sin la certeza que sí tengo cuando aconsejo a otros.
Y ahí, en mi silencio, me repito una frase que me acompaña desde hace tiempo:
“Se me da bien resolver los problemas de los demás, pero no los míos”.
La distancia que nos da claridad
Cuando analizamos los problemas ajenos, tenemos una ventaja: la distancia emocional.
Podemos ver la situación con objetividad, como si miráramos un mapa desde arriba, identificando caminos y soluciones.
Pero cuando somos nosotros quienes estamos en medio del conflicto, esa perspectiva desaparece.
Estamos sumergidos en emociones, dudas y miedos que nos impiden ver con claridad.
Es como intentar salir de un laberinto mientras estás dentro de él.
La trampa de la autoexigencia
Uno de mis mayores enemigos soy yo mismo.
Con los demás soy paciente y comprensivo: les recuerdo que equivocarse es humano y que los errores son parte del aprendizaje.
Pero conmigo soy duro e implacable.
Me exijo perfección, y esa presión hace que cualquier decisión parezca una montaña imposible de escalar.
A veces no me doy cuenta, pero esa autoexigencia me paraliza y me hace sentir que nunca es suficiente.
Ayudar como forma de evasión
He llegado a entender que, en ocasiones, mi necesidad de ayudar a los demás también es una forma de evadirme de mis propios problemas.
Centrarme en sus historias me permite olvidar, aunque sea por un momento, mis propias heridas.
Ayudar me llena, me da sentido… pero no soluciona aquello que llevo dentro.
Y cuando la noche cae y me quedo a solas con mis pensamientos, todo aquello que no enfrento regresa con más fuerza.
Aprender a ser tu propio salvavidas
Con el tiempo, he descubierto algo importante:
la persona a la que más debo aprender a escuchar es a mí mismo.
Y eso implica valentía, porque mirarse hacia adentro no siempre es agradable.
Pero, igual que yo trato de guiar a otros con cariño y paciencia, debo aprender a ofrecerme lo mismo.
Algunos pasos que me han ayudado y que quiero compartir contigo:
- Hablarme como lo haría con un amigo. Si alguien a quien quiero estuviera en mi lugar, ¿qué le diría?
- Escribir lo que siento. Poner mis emociones en papel me ayuda a verlas con perspectiva.
- Dividir mis problemas en pequeños retos. Así dejan de parecer montañas imposibles.
- Aceptar que pedir ayuda es un acto de fuerza, no de debilidad.
Un mensaje para ti
Si alguna vez te has sentido como yo, recuerda esto:
No tienes que tener todas las respuestas, ni ser fuerte todo el tiempo.
A veces, el mayor acto de amor propio es darte permiso para ser humano, para equivocarte y para sanar a tu ritmo.
Seguiré siendo esa persona que escucha y ayuda a otros, porque es parte de quien soy.
Pero hoy entiendo que yo también merezco esa misma compasión.
Porque, aunque todavía me repita aquella frase que me acompaña desde siempre:
“Se me da bien resolver los problemas de los demás, pero no los míos”,
ahora sé que, poco a poco, también puedo aprender a resolver los míos… y tú también puedes.
Frase final para reflexionar
“No eres débil por pedir ayuda ni egoísta por priorizarte.
El héroe que salva a todos también merece salvarse a sí mismo.”