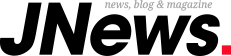Cuando el fútbol era el nexo de unión familiar
Hubo un tiempo, no tan lejano pero que hoy parece pertenecer a otro mundo, en el que el fútbol no era solo un deporte, sino un vínculo, un ritual que unía a las familias y a los amigos alrededor de una mesa. Era la época en la que el sonido del pitido inicial se mezclaba con el aroma de la cena recién hecha, cuando los padres, hijos, cuñados, hermanos y amigos se reunían a las nueve de la noche para ver el único partido en abierto de la jornada.
En aquellos días, el fútbol era más sentimiento que negocio, más pasión que mercado. No existían horarios fragmentados ni canales de pago que obligaran a elegir entre la economía doméstica y la afición. Bastaba con encender el televisor, servir unas viandas sencillas —un buen plato de embutidos, unas tapas caseras y alguna cerveza fría— y disfrutar, juntos, de noventa minutos que parecían sagrados. Era un momento de comunión, donde las discusiones futboleras se vivían con respeto y las alegrías y decepciones se compartían como familia.
Los estadios, por su parte, desprendían otro aroma: el del linimento, el Réflex y los aceites que impregnaban el ambiente de vestuario. Sobre el césped, hombres con bigotes y melenas largas, sin gominas ni peinados de pasarela, corrían por campos embarrados, bajo la lluvia, con camisetas que pesaban más con cada gota de agua. El fútbol era auténtico, imperfecto y profundamente humano.
Pero ese mundo comenzó a cambiar. Llegó la televisión de pago, se multiplicaron los horarios y se perdió la rutina del sábado por la noche en familia. El sueño de convertirse en el emblema de tu equipo se fue difuminando, sustituido por el deseo de “ser futbolista por la pasta”. El fútbol dejó de oler a barro y a sudor y comenzó a oler a negocio, a contratos millonarios y a publicidad.
Lo que antes era unión se convirtió en fragmentación. Las familias ya no se reúnen en torno a una mesa para compartir un partido; cada cual lo ve —si puede pagarlo— desde su propia pantalla, en soledad, sin el calor de aquellos debates que se alargaban hasta la madrugada. El fútbol, que fue motor de felicidad y fraternidad, ha entrado en una era de infelicidad emocional, donde las gradas parecen escenarios y los jugadores modelos de pasarela.
Ese fútbol de mesa de los sábados, el que nos enseñó a amar y a soñar, murió silenciosamente, dejando paso a un fútbol globalizado, mercantilizado y frío.
Hoy, mientras miramos hacia atrás con nostalgia, no podemos evitar preguntarnos:
¿Dónde quedó aquel fútbol que era capaz de unir a toda una familia en torno a una mesa y a un balón?
ODIO AL FÚTBOL MODERNO